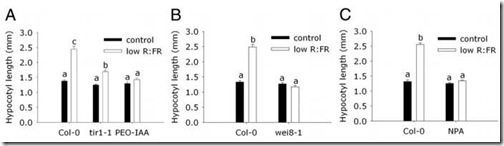Ya hemos mencionado anteriormente lo que es una planta transgénica. Por si no lo recuerdan, son aquellas a las que les han incorporado un gen de una especie diferente, el cual les da algún tipo de ventaja adaptativa que les permite contrarrestar el efecto negativo de las condiciones adversas del entorno (plagas, sequías, heladas, enfermedades, etc.). Hay muchas plantas transgénicas, todas con gran importancia económica, tales como el maíz, la soya, el algodón y la canola.
El principal uso que se les da a las plantas transgénicas es mejorar el rendimiento de los cultivos a través de la reducción de las pérdidas debido a estos factores adversos. Sin embargo, tal como una bacteria patógena adquiere resistencia a los antibióticos después de un determinado tiempo, los insectos también pueden adquirir resistencia a las toxinas producidas por una planta transgénica.
Hace un par de meses vimos el caso del Maíz BT en EEUU, el cual beneficiaba tanto a los agricultores de maíz transgénico como a los de no-transgénico, todo gracias a la estrategia impulsada por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), la cual exige a los agricultores que usen transgénicos a tener parcelas del mismo cultivar pero no-transgénico a no más de 800m de distancia. Esto para reducir la enorme presión selectiva que ejerce el cultivar transgénico sobre los insectos.

La base científica de esta técnica consiste en que al tener los insectos un refugio de plantas no-transgénicas, no desarrollarán resistencia alguna, pero si podrán aparearse con aquellas que lleguen a adquirir la resistencia a la toxina. Como las resistencias se adquieren mediante las mutaciones, estas suelen ser recesivas. Así que cuando un insecto resistente se cruce con uno susceptible, el alelo que le da la resistencia – por ser recesivo – no se expresará y no llegará a fijarse en la población. De esta manera, al tener un refugio de insectos susceptibles se reduce la presión selectiva ejercida por las plantas transgénicas.
Sin embargo, este método para controlar la emergencia de insectos resistentes a la toxina depende mucho de la buena fe de los agricultores para disponer parte de su área de cultivo a un refugio de no-transgénicos. Por ejemplo, este año en la India se detectó un insecto – el gusano rosado – que había adquirido resistencia al algodón Bt, esto porque en la India los agricultores no acostumbran a tener refugios. Los refugios, sin dudas, disminuyen el rendimiento del cultivo por hectárea, y si un agricultor opta por los transgénicos es para aprovechar al 100% su terreno.
Fue así que Tabashnik et al. diseñaron una nueva estrategia para controlar la emergencia de insectos resistentes a los transgénicos. La estrategia consiste en liberar en los campos de cultivo insectos que sean estériles, los cuales no podrán dejar descendencia, así que si aparece algún alelo de resistencia, por más que éste sea dominante, no llegará a fijarse en la población.
El algodón Bt fue introducido en el año 1996 y actualmente abarca más de 200 millones de hectáreas de cultivo en el mundo. Desde su introducción hasta el año 2005, la susceptibilidad del gusano rosado al transgénico se ha mantenido constante en EEUU, esto gracias al uso de los refugios. Usando modelos computacionales, Tabashnik observó que al liberar un número suficiente de insectos estériles que reduzcan las probabilidades de que dos insectos resistentes lleguen a aparearse, la susceptibilidad al transgénico no se reducirá por lo menos en los siguientes 20 años, tal como si se dedicara un 20% de los terrenos de cultivo a los refugios. Entonces, según los modelos computacionales, el aumento en el porcentaje del terreno de cultivo dedicado al refugio así como el aumento de los insectos estériles, reducen las probabilidades que aparezcan insectos resistentes.

Como la estrategia se vio prometedora en los modelos computacionales, en el 2006 decidieron aplicarlo en los campos de cultivo de algodón Bt de Arizona, donde a los agricultores se les permite sembrar el transgénico hasta en el 100% de sus áreas de cultivo. Antes de aplicar esta estrategia, los refugios de algodón no-transgénico en Arizona ocupaban el ~37% del total del área de algodón sembrado. A partir del 2006 el porcentaje bajó considerablemente, hasta llegar solo al ~3% en el 2009. Como era de esperarse, la susceptibilidad de los insectos al algodón Bt no disminuyó entre el 2006 y el 2009 donde el promedio de áreas dedicadas a los refugios sólo era de ~7%, comparado con el 37% entre 1996 y el 2005.
Pero, ¿qué mutaciones dan la resistencia al algodón Bt? Los insectos resistentes a la toxina Bt tenían tres tipos de mutaciones en el gen de la cadherina. Entre 1996 y el 2005, la frecuencia de estos alelos de resistencia se redujeron considerablemente, y entre el 2006 y el 2009 se mantuvieron así, llegando a ser prácticamente cero.

Y además, esta estrategia – que en realidad es un programa de erradicación – ha logrado obtener sus frutos ya que en el 2009, sólo se encontraron dos larvas del gusano rosado en 16600 cápsulas de algodón no transgénicas estudiadas. La tasa de infestación pasó del 15% en el 2005 a sólo el 0.012% en el 2009. Lo mismo ocurrió con la captura en trampas del gusano rosado del algodón que cayó de ~27 por semana en el 2005 a sólo 0.0054 por semana en el 2009. En ambos casos hubo una reducción mayor al 99.9%.
Como cayó el número poblacional del gusano rosado del algodón, también se redujo el uso de pesticidas de manera considerable. Antes del 2006, el control de las plagas les costaba a los agricultores de algodón alrededor de 32 millones de dólares anuales, dos millones más de lo que les costó instaurar el programa de erradicación en todo Arizona y el norte de México. La reducción del uso de pesticidas también favoreció a los organismos indirectamente perjudicados por su uso, como los controladores biológicos naturales y los insectos no perjudiciales.
Sin embargo – como siempre ocurre en estos casos – creemos tenerlo todo controlado porque no vemos de manera holística las interacciones que tiene un organismo con otro. Los ecosistemas siempre alcanzan un frágil equilibrio, basta que falte una pieza para que todo se desmorone como un castillo de naipes. Esta reacción en cadena no ocurre de un día para otro ni de un año para otro, así que no podemos percibirlo directamente. Al erradicar una especie, por más perjudicial que ésta sea, estamos rompiendo ese equilibrio. En mi opinión, al presente estudio le falta considerar estas variables, en que medida afecta la aplicación de este programa al equilibrio del ecosistema, a los organismos directa e indirectamente involucrados con ello, que efectos puede traer consigo la liberación de insectos estériles los cuales deben tener algún tipo de perturbación genómica o fisiológica para darles esta característica. Además, no se puede asegurar si esta estrategia puede funcionar de la misma manera en otra región. Creo que hay muchas variables más por analizar más que sólo la productividad, el rendimiento y la plata.
Referencia:
 Tabashnik, B., Sisterson, M., Ellsworth, P., Dennehy, T., Antilla, L., Liesner, L., Whitlow, M., Staten, R., Fabrick, J., Unnithan, G., Yelich, A., Ellers-Kirk, C., Harpold, V., Li, X., & Carrière, Y. (2010). Suppressing resistance to Bt cotton with sterile insect releases Nature Biotechnology, 28 (12), 1304-1307 DOI: 10.1038/nbt.1704
Tabashnik, B., Sisterson, M., Ellsworth, P., Dennehy, T., Antilla, L., Liesner, L., Whitlow, M., Staten, R., Fabrick, J., Unnithan, G., Yelich, A., Ellers-Kirk, C., Harpold, V., Li, X., & Carrière, Y. (2010). Suppressing resistance to Bt cotton with sterile insect releases Nature Biotechnology, 28 (12), 1304-1307 DOI: 10.1038/nbt.1704