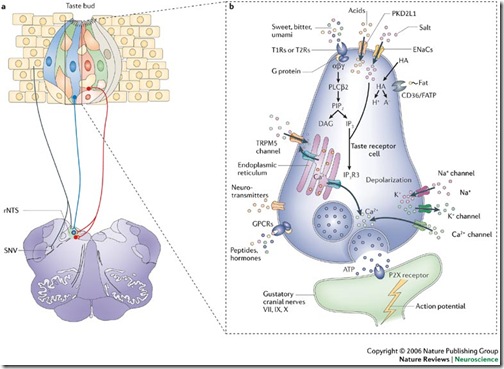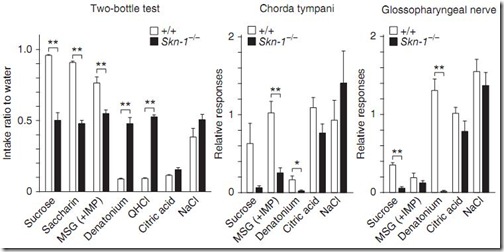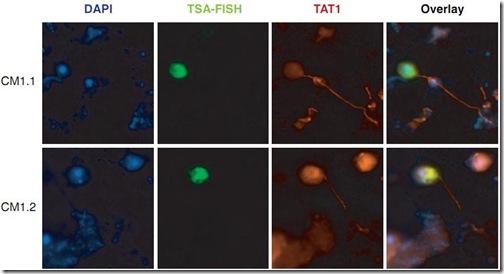Los anfisbénidos son un grupo de reptiles escamosos muy poco conocidos y sumamente misteriosos. Estos reptiles no tienen patas —tal como las serpientes— y están adaptados a una vida bajo tierra, gracias a la dureza de sus cráneos que les permite cavar madrigueras. A pesar que morfológicamente están más relacionados con las serpientes; los análisis genéticos ubican a los anfisbénidos cerca al grupo de los lacértidos —lagartos nativos del viejo mundo—, y es esta la razón por la cual se genera una gran controversia cuando se pretende establecer el origen evolutivo de este peculiar grupo de reptiles.
Por suerte, un grupo de investigadores liderados por el Dr. Johannes Müller del Museo de Historia Natural de Berlín, han descubierto el fósil casi completo de un lagarto similar a los lacértidos, el cual ha permitido resolver el misterio del origen evolutivo de los anfisbénidos de una vez por todas. Los resultados del estudio fueron publicados hoy en Nature.
El fósil corresponde a la especie Cryptolacerta hassiaca, el cual data de hace unos 47 millones de años y fue encontrado en la región alemana de Messel, la cual se caracteriza por la gran cantidad de fósiles que se han encontrado.
Si bien este fósil presentaba patas como los lacértidos, esto no fue lo que más llamó la atención de los investigadores, sino su cráneo, el cual fue analizado mediante una tomografía computarizada de Rayos X. Las imágenes mostraron que el cráneo de C. hassiaca compartía muchas características anatómicas con el cráneo de los anfisbénidos, por ejemplo, las pequeñas órbitas oculares y la masiva osificación de sus huesos. Estos datos morfológicos —19 en total— corroboran los datos genéticos obtenidos por Wiens et al., los cuales indican que los lacértidos y los anfisbénidos forman un grupo monofilético (comparten el mismo ancestro común).
Sin embargo, el fósil encontrado en Alemania es muy reciente como para ser considerado como el ancestro común de los lacértidos y anfisbénidos, es más, cando se hizo el análisis filogenético, el fósil del Cryptolacerta se ubicó como un grupo hermano de los anfisbénidos, formando el clado de los ‘lacertibénidos’ (color celeste).
De esta manera, el fósil refuta la hipótesis de que las serpientes y los anfisbénidos comparten un ancestro común. La similaridad en la forma de sus cuerpos se debe más a un tipo de evolución convergente, donde dos especies no relacionadas logran desarrollar características similares de manera independiente sin la necesidad de un ancestro común en ellas.
Por ejemplo: El sistema de ecolocalización de los murciélagos se basa en una proteína llamada Prestina que se expresa en las células del pelo externo de sus orejas; este mismo sistema fue desarrollado por los delfines, que también tienen la proteína Prestina con una secuencia similar a la de los murciélagos, a pesar de ser dos especies completamente diferentes y distantes (evolutivamente hablando). La selección natural ha favorecido esta evolución convergente y los genes que codifican a estas Prestinas no tienen un mismo ancestro común.
Los investigadores creen que fue la anatomía del cráneo de los antecesores de los anfisbénidos los que promovieron su capacidad de escavar madrigueras —la cual se inició como una actividad oportunista. Luego, a medida que los huesos del cráneo se engrosaron, dicha actividad se convirtió en un hábito, y las patas se fueron acortando con el tiempo, hasta desaparecer y asemejarse más a una serpiente. En base a una comparación de la morfología, tamaño y ecología del C. hassiaca con los reptiles escamosos que viven hoy en día (análisis morfométrico), los investigadores pudieron corroborar esta última hipótesis.
Referencia:
Müller, J., Hipsley, C., Head, J., Kardjilov, N., Hilger, A., Wuttke, M., & Reisz, R. (2011). Eocene lizard from Germany reveals amphisbaenian origins Nature, 473 (7347), 364-367 DOI: 10.1038/nature09919