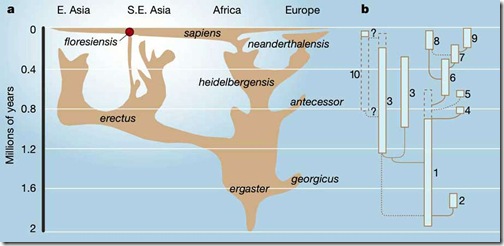Hemos hablado un par de veces sobre parásitos controladores de mente… no, no es ciencia ficción, en realidad existen. Por ejemplo, los hongos del género Ophiocordyceps infectan a las hormigas convirtiéndolas, literalmente, en zombis, controlando no sólo su comportamiento, sino también sus movimientos musculares, obligándoles a ubicarse en hojas que favorezcan la esporulación del hongo. También tenemos el caso de un Toxoplasma que infecta a las ratas y les hace perder su miedo a los gatos, siendo devorados con mayor facilidad y favoreciendo la transmisión del protozoo entre los gatos, su principal hospedero. Ahora, un grupo de investigadores liderados por la Dra. Kelli Hoover descubrieron el mecanismo de acción de un virus que controla el comportamiento de una oruga. El artículo fue publicado hoy en Science.
La oruga de la polilla gitana (Lymantria dispar) lleva un ritmo de vida tranquilo. Durante el día se esconde en las grietas de la corteza de los árboles o baja hasta el suelo para protegerse de sus depredadores, principalmente las aves; mientras que por las noches, trepa nuevamente hacia las hojas superiores para alimentarse. Sin embargo, cuando es infectado por un baculovirus conocido como LdMNPV, su comportamiento cambia radicalmente. Justo antes de morir, trepa hacia las hojas más altas y ya no vuelve a bajar nunca más. Una vez muerta, la oruga se derrite gracias a la acción de unas enzimas liberadas por el virus, y cae como una gota de lluvia, liberando millones de virus en las hojas inferiores. Estas hojas quedan contaminadas con el virus y las orugas que se alimenten de ellas, se infectarán repitiendo el ciclo nuevamente.
Bonita estrategia ¿cierto?. Pero el mecanismo genético y fisiológico detrás de esta habilidad del virus recién ha podido ser explicado.
Se ha hipotetizado que es el gen egt responsable de esta actividad. Este gen codifica una proteína llamada EGT la cual tiene la capacidad de inactivar la acción de una hormona esteroidea de la oruga conocida como 20-hidroxiecdisona (20E) mediante la transferencia de una molécula de UDP. Esta hormona es responsable de activar el proceso de muda (cambio de piel) en la oruga.
Para corroborar esta hipótesis, Hoover et al. inactivaron el gen egt del baculovirus y lo inocularon en las orugas las cuales fueron introducidas en una botella de experimentación artificial. Los resultados mostraron que aquellas orugas que fueron infectadas con el virus modificado restablecieron su comportamiento normal ya que regresaban la base de la botella, donde finalmente morían. Mientras que las orugas infectadas con el virus silvestre, trepaban a la parte superior de la botella justo antes de morir.
En otras palabras, el virus controla el comportamiento de la oruga a nivel del sistema hormonal. Este resultado demostraría el concepto del Fenotipo Extendido el cual fue propuesto por Richard Dawkins. El fenotipo extendido quiere decir que los genes no sólo tienen un efecto sobre el propio individuo, sino también sobre el ambiente que lo rodea. En este experimento vimos que el gen egt modifica el comportamiento de la oruga al interferir con su sistema hormonal.
Referencia:
Hoover, K., Grove, M., Gardner, M., Hughes, D., McNeil, J., & Slavicek, J. (2011). A Gene for an Extended Phenotype Science, 333 (6048), 1401-1401 DOI: 10.1126/science.1209199