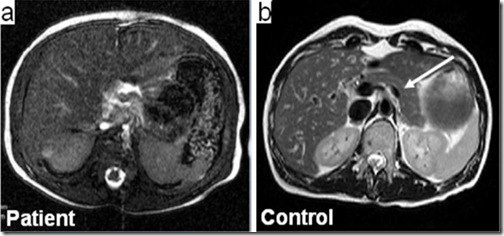Permitirá diseñar consorcios de microorganismos enfocados a la biorremediación y la producción de energía.

Ninguna especie en la Tierra vive aislada de las demás. Todas las que comparten un mismo nicho ecológico, de alguna forma, están interactuando. Esto nos lleva a hacernos una de las preguntas más importantes de la ecología: ¿cómo hacen para coexistir?
Darwin, al hacer su famosa observación sobre la variedad de picos que presentaban los pinzones de las Islas Galápagos, concluyó que la clave está en el principio de exclusión de competitividad. Éste afirma que la coexistencia se da a medida que las especies eviten la superposición de recursos, en otras palabras, que “eviten comer lo mismo”.
Sin embargo, la similaridad fenotípica que muestran ciertas especies que habitan un mismo nicho ecológico ha hecho reconsiderar el rol que cumple las interacciones competitivas en la forma como se desarrolla una determinada comunidad biológica. Algunos estudios sugieren que la capacidad de carga de estos ambientes es suficiente como para permitir la coexistencia de especies muy relacionadas. Además, se ha observado que las especies no solo compiten por su supervivencia, sino que también cooperan.
Una forma de estudiar esto es a través de las comunidades bacterianas, donde las interacciones competitivas y cooperativas derivan de su metabolismo. En la actualidad, tenemos secuenciado el genoma completo de cientos de especies de bacterias, de las cuales se ha logrado reconstruir el metabolismo completo de al menos unas 120 de ellas. Por otro lado, contamos con información metagenómica de diferentes nichos ecológicos, que nos ha permitido identificar a las especies de bacterias las conforman.
Con estos datos, investigadores de la Universidad de Tel Aviv liderados por la Dra. Shiri Freilich, han logrado elaborar un algoritmo computacional (in silico) que les ha permitido predecir el potencial competitivo y cooperativo de unas 7,000 interacciones bacterianas. Según el artículo publicado en Nature Communications, este algoritmo podrá ser usado para el estudio de consorcios bacterianos usados en la industria y la biorremediación con el fin de optimizarlos y mejorar su eficiencia.
Para el estudio, Freilich y sus colaboradores usaron las 118 especies de bacterias que tienen su metabolismo completamente caracterizado. Estas bacterias presentan una tasa de producción de biomasa (TPB) específica. Esto quiere decir que si son puestas en medios de cultivo que satisfagan todos sus requerimientos nutricionales, alcanzarán su mayor velocidad de proliferación y el tamaño de las colonias será cada vez más grande. Entonces, aquellas especies que se dividan más rápido producirán una mayor biomasa. Estos datos fueron cargados al programa y analizados por pares, obteniéndose 6,903 combinaciones.
 Las interacciones esperadas fueron tres: i) negativas, cuando las dos especies consumen los mismos recursos (competencia), el crecimiento global es menor a la suma de los crecimientos individuales [SIG] ii) positivas, cuando los metabolitos producidos por una especie son usados por la otra (mutualismo, comensalismo o parasitismo), el crecimiento global es mayor al SIG y iii) neutras, cuando no hay un efecto sobre ambas, el crecimiento global será igual al SIG.
Las interacciones esperadas fueron tres: i) negativas, cuando las dos especies consumen los mismos recursos (competencia), el crecimiento global es menor a la suma de los crecimientos individuales [SIG] ii) positivas, cuando los metabolitos producidos por una especie son usados por la otra (mutualismo, comensalismo o parasitismo), el crecimiento global es mayor al SIG y iii) neutras, cuando no hay un efecto sobre ambas, el crecimiento global será igual al SIG.
Por otro lado, el medio también juega un rol importante en la forma como interactúan las bacterias. Hay medios en los cuales se promueve la competencia y en otros la cooperación. El programa desarrollado por Freilich et al. también permitió evaluar esto.
Los investigadores evaluaron primero el medio inductor de competencia en cada una de las combinaciones. El programa permitió predecir cual de las dos especies era la ganadora en función a su TPB individual. Las más ganadoras siempre fueron las de rápido crecimiento como Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Vibrio cholerae y Pseudomonas aeruginosa; mientras que las más perdedoras fueron aquellas bacterias que viven necesariamente dentro de otras células u organismos (parásitos intracelulares estrcitos) como Mycoplasma genitalium y Buchnera aphidicola. Algunos de los resultados fueron confirmados experimentalmente.
Para cuantificar el nivel de competencia entre los pares de bacterias, Freilich y su equipo crearon un valor llamado Escore Potencial Competitivo (PCS), que iba de 0 a 1, para designar si no había competencia o si esta era máxima, respectivamente. Los resultados mostraron que el 98% de las pruebas dieron un valor positivo con un promedio de 0.77.
Los valores negativos encontrados en los PCS (~2%) indicarían que en algunas interacciones había cooperación. Y en efecto, al analizar aquellos pares cooperativos encontraron casos reportados previamente en condiciones naturales, por ejemplo, el que se da entre Salinibacter ruber y Haloquadratum walsbyi, bacterias extremas que viven en ambientes súper salinos (halófilos). H. walsbyi depende de la dihidroxiacetona que produce S. ruber.
Así que Freilich y sus colegas también evaluaron el otro caso usando medios inductores de cooperación y lo cuantificaron usando el Escore Potencial de Cooperación (PCPS), que también iba del 0 al 1 para indicar los menos y los más cooperativos, respectivamente. Sin embargo, sólo el 35% de las interacciones mostraban un potencial cooperativo.
Los investigadores se llevaron una sorpresa al ver que la colaboración se maximizaba cuando había un cierto grado de similaridad en los requerimientos nutricionales entre los pares de bacterias. Este comportamiento se ajustaba al modelo económico que describe la probabilidad de formar alianzas entre distintas corporaciones para evitar la competencia, sobre todo cuando se da una superposición tecnológica. Por ejemplo, en el mundo de los celulares inteligentes, tablets y computadoras portátiles. Al evitar la competencia, maximizan sus ganancias, sin embargo debe existir cierto grado de competencia inicial para que la alianza sea más exitosa.
Freilich además observó que la mayoría de las interacciones cooperativas in silico eran del tipo unidireccional, o sea, una de las dos especies era beneficiaba mientras que la otra no era afectada (comensalismo). Los Clostridium eran frecuentes en este tipo de interacciones gracias a su capacidad de digerir celulosas y ligninas (polisacáridos muy complejos) y liberar azúcares más simples que son aprovechados por los demás. Sin embargo, se desconoce el beneficio que pueda dar a una comunidad bacteriana este tipo de cooperación unidireccional.
Finalmente, los investigadores usaron su algoritmo para estudiar las interacciones que se dan entre los microorganismos que viven en un determinado ambiente. Para ello tomaron la información metagenómica de 59 nichos ecológicos observando que había una alta tasa de interacciones cooperativas cerradas del tipo “dame que te doy”. En otras palabras, A daba un metabolito esencial a B, B hacía lo mismo con C, y C lo mismo con A. Las interacciones cooperativas predichas a partir de muestras procedentes de estos entornos naturales era el doble a las predichas de bacterias tomadas al azar.
Lo interesante fue observar también interacciones cooperativas entre bacterias que normalmente son grandes competidoras. Esto indica que las condiciones del medio son un factor importante que determina el tipo de interacción que tendrán las bacterias.
Este algoritmo puede ser útil a la hora de diseñar y probar consorcios de microbios beneficiosos que tendrán aplicaciones tanto en la industria farmacéutica (producción de fármacos, antibióticos, complejos nutricionales, etc.) como en la biorremediación de ambientes contaminados con petróleo, relaves mineros, pesticidas, etc. Aún falta afinar algunas cosas, pero en principio funciona y tal vez, en un futuro no muy lejano, las pruebas in vitro serán cosa del pasado. La era de lo in silico está por llegar.
Referencia:
 Freilich, S., Zarecki, R., Eilam, O., Segal, E., Henry, C., Kupiec, M., Gophna, U., Sharan, R., & Ruppin, E. (2011). Competitive and cooperative metabolic interactions in bacterial communities Nature Communications, 2 DOI: 10.1038/ncomms1597
Freilich, S., Zarecki, R., Eilam, O., Segal, E., Henry, C., Kupiec, M., Gophna, U., Sharan, R., & Ruppin, E. (2011). Competitive and cooperative metabolic interactions in bacterial communities Nature Communications, 2 DOI: 10.1038/ncomms1597
Imagen de portada: ©GiantMicrobes.