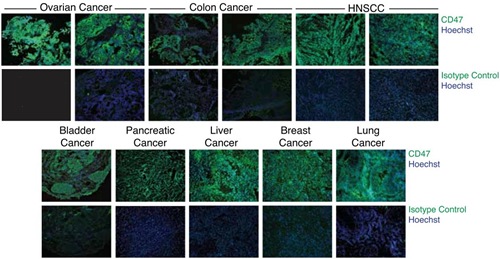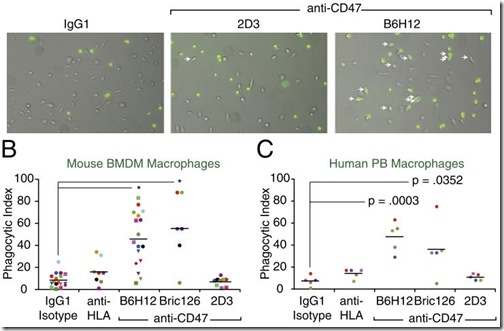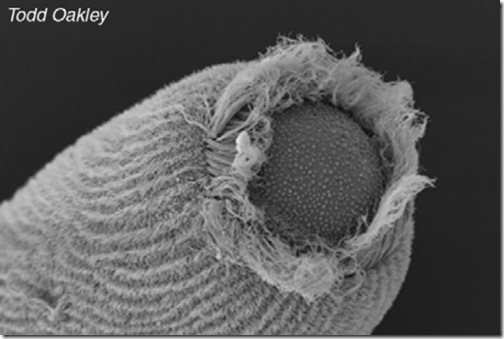Los Factores de Transcripción (FT) son un grupo de proteínas encargadas de modular la expresión de una gran variedad de genes. En otras palabras, son los interruptores genéticos. Están presentes en casi todos los sistemas bioquímicos de las células eucariotas, creando “programas regulatorios” que definen los diversos estados de desarrollo de un organismo así como su adaptación a una gran variedad de ambientes diferentes.
Y a pesar de conformar sólo un pequeño porcentaje de todas las proteínas codificadas por el genoma de un organismo —5% en el caso de los humanos— más del 15% de los estudios genéticos realizados a la fecha identifican y analizan el papel de los FT en su regulación.
Actualmente, las investigaciones sobre los FT están enfocados en descifrar los complejos programas regulatorios que permiten a las células de un organismo —todas con el mismo genoma—diferenciarse en cientos de tipos diferentes de células, cada una con un fenotipo específico. Por ejemplo, cuando un espermatozoide fecunda a un óvulo, se forma una única célula que empieza a dividirse en dos, luego en cuatro, después en ocho… así hasta alcanzar miles de células, todas genéticamente idénticas, pero que a la larga cada una formará parte de un tejido diferente con funciones específicas: tejido muscular, óseo, nervioso, cardiaco, hepático, germinal, etc.
Los FT son usados también para reprogramar las células. Una células diferenciada, por ejemplo, una célula del fibroblasto, puede ser reprogramada y volverse una célula indiferenciada capaz de convertirse posteriormente en cualquier otro tipo de célula. Estas células son las famosas células madre inducidas a pluripotencia (iPSC). El año pasado, investigadores de la Universidad de Stanford transformaron una célula de la piel en una neurona; mientras que investigadores de la Universidad de Kyushu transformaron un fibroblasto en una célula hepática a través del uso de diferentes FT.
Sólo en el 2009 se han publicado 8,000 artículos relacionados con los FT. Es por esta razón que se requiere de un lugar donde todas esta información esté almacenada y ordenada de tal forma que cualquier investigador pueda acceder a una información detallada y relevante de un FT en particular, por ejemplo: su estructura molecular, sus sitios de unión, los genes que regula, las vías metabólicas en las que está involucrado, etc.
La Internet nos ha facilitado las cosas. Actualmente existen cientos de bases de datos donde uno puede encontrar toda la información disponible sobre un tipo de biomolécula específica. El GenBank del NCBI es una de las más completas en secuencias genéticas, el UniProt/SwissProt en cuanto a proteínas y estructuras proteicas, y así como estas hay muchas más.
Los FT son proteínas con funciones muy especiales: se unen directa o indirectamente al ADN, interactúan con otras moléculas, sufren modificaciones que afectan su función, etc.; y por lo tanto también requieren de su propia base de datos. Las más importantes y completas son JASPAR (sitios de unión de los FT), TRANSFAC® (FT y los genes que regulan) y PAZAR (la base de datos más completa de todas). Aún así estas bases de datos no presentan una información completa de todos los FT identificados hasta la fecha.
Ahora, un consorcio internacional de más de 100 investigadores, liderados por el Dr. Wyeth Wasserman del Departamento de Genética Médica de la Universidad de la Columbia Británica (Canadá) han desarrollado una nueva plataforma Web llamada Transcription Factor Encyclopedia (Enciclopedia de los Factores de Transcripción) con el objetivo de facilitar la curación (proceso por el cual se compara los datos bioinformáticos o in silico con los experimentales), evaluación y diseminación de la información referente a los FT de manera libre y gratuita (Open Access).
Toda la información está disponible en un formato de mini-revisiones en los que cada colaborador agrupa toda la información disponible en la literatura científica de cada uno de los FT estudiados hasta la fecha. En la enciclopedia encontrarás un resumen general del FT, su estructura molecular, los sitios del unión al ADN, los genes que son regulados, las isoformas disponibles, las interacciones con otras moléculas, los fenotipos o enfermedades asociadas a su deficiencia, sus patrones de expresión, y enlaces a diferentes artículos relacionados al FT. Todo esto en una interfaz muy amigable.
Referencia:
The Transcription Factor Encyclopedia Consortium (2012). The Transcription Factor Encyclopedia Genome Biology, 13 (3) DOI: 10.1186/gb-2012-13-3-r24